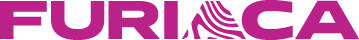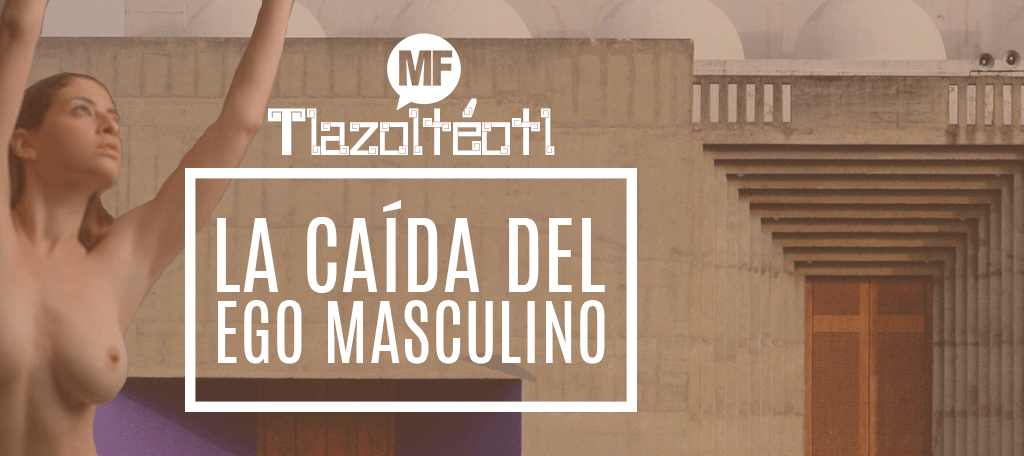Su ego masculino estaba sobre las nubes y su confianza ahí, al lado. «Se podía levantar cualquier culito», dijo una de sus amigas esa mañana. Se sentó en la parte de atrás del bar y esperó…
Era viernes en la noche. Ernesto todavía tenía un chupete en la clavícula izquierda que le dejó la chavala con la que salió la noche anterior, y los rasguños en la espalda baja de la otra chavala con la que salió hace tres noches. Era viernes en la noche y Ernesto acababa de llegar al bar, donde se encontraría con otra chavala; la tercera esa semana. Su ego masculino estaba sobre las nubes y su confianza ahí, al lado. «Se podía levantar cualquier culito», dijo una de sus amigas esa mañana. Se sentó en la parte de atrás del bar y esperó. Revisó en los bolsillos de sus pantalones si había traído los condones, y sí, estaban junto a las llaves del carro.
¿Será que las llaves puedan abrirle un hoyo a los condones?, se preguntó, e inmediatamente descartó esa posibilidad. Poco después, la idea volvió a su mente y colocó los condones en la bolsa de su camisa, asegurándose que no fuera obvio para la chavala con la que saldría (aunque él sabía que las posibilidades de necesitar ese condón eran muy altas, no quería darle a entender eso). Tres o cuatro minutos después, la chavala entra al local. Saluda a cuatro personas en una mesa y luego ve a Ernesto. Sonríe. Ernesto le extiende la mano y le devuelve la sonrisa.
Durante el siguiente par de horas discuten temas tan diversos como las enfermedades en los adolescentes, el circo de la política nacional, la temperatura ideal para tomar una cerveza, los volcanes en Guatemala y la vez que casi se besan en una fiesta. Después de hablar de lo último, hubo un silencio. No uno incómodo y prolongado, sino uno que invita a cualquiera de los dos a acercarse a la boca del otro. Ernesto se acerca. Ella se ríe, pero no de él sino por los nervios.
Él intenta algo distinto: se aleja de la mesa con su cerveza en la mano y se sienta en la barra. Estando allá, fija su mirada en la chavala, como que si fuera la primera vez que la veía, y se levanta. Se acerca a ella lentamente (ella se ríe más con sus manos sosteniendo su frente, aparentemente por vergüenza) y le pregunta si puede sentarse a su lado. Ella lo rechaza y le dice que está ocupado. Después de tres minutos de una conversación absolutamente ridícula, Ernesto lo intenta de nuevo y funciona. Se besan tan natural y fluidamente por algunos minutos y luego siguen hablando y tomando cervezas. Se vuelven a besar entre silencios de cambios de conversación, y en uno de esos ocasionales besos, uno de los dos – nadie recuerda quién – propuso “dar una vuelta en el carro”. Pagaron y se fueron.
Mientras “daban una vuelta en el carro”, Ernesto se detuvo debajo de un árbol, donde la luz del alumbrado público no los molestara. Se quedaron estáticos y sonrientes por algunos segundos, luego siguieron con los besos. Y con los besos también se les iba cayendo la ropa. Ernesto, previendo lo que estaba por pasar, sacó el condón del bolsillo de su camisa y lo colocó en un lugar estratégico donde podría agarrarlo sin tener que hacer ningún movimiento brusco que pudiera matar el momento. Y cuando llegó el momento, funcionó.
Lo que no funcionó, para sorpresa de los amantes, fue Ernestito. Él nunca le había fallado. Nunca. Y este no era el momento para que fallara. Después de todo, hablábamos de Ernestito. El Ernestito que funciona cuando ni siquiera es necesario que esté funcionando. El Ernestito que se despierta funcionando, que se duerme funcionando, que se baña funcionando, que cocina funcionando. Ernestito el que funciona, no funcionó.
Ella fue muy comprensiva y trató de hacer todo lo posible para que Ernestito funcionara, pero no respondía. Y no había ningún problema, la verdad. Le pasa a cualquiera y ella no tuvo mayor problema con que pasara. El que sí tuvo mayor problema fue el ego masculino de Ernesto, que se sintió impotente y humillado. A pesar de lo comprensiva que fue la chavala, el imperio masculino mental que había construido estaba en llamas.